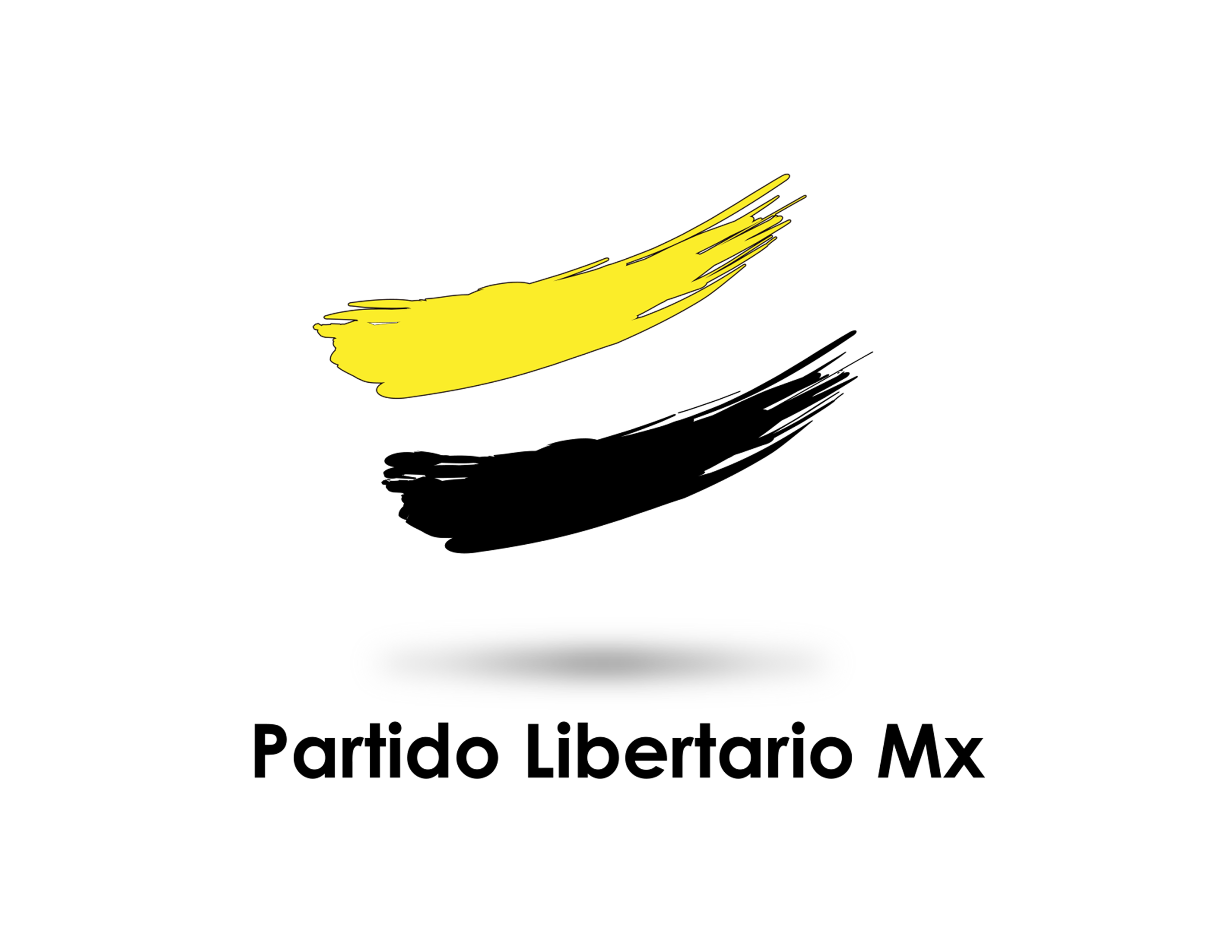“No hay problema demasiado grande para el gobierno, ni preocupación demasiado pequeña para que deje de atenderla.”
—Zohan Mamdani, alcalde electo de Nueva York.
Hay frases que se pronuncian con orgullo y sin embargo revelan una patología política. Esta es una de ellas. Mamdani cree estar expresando compasión y optimismo institucional, pero en realidad describe la forma más pura del autoritarismo moderno: el Estado como entidad omnipresente, capaz de resolverlo todo y autorizado a intervenir en todo.
Durante décadas, la izquierda ha querido convencernos de que el autoritarismo es un fenómeno de derechas. Que el impulso a mandar, censurar y uniformar es patrimonio exclusivo de los conservadores. Sin embargo, basta escuchar a un socialista hablar de “lo público” para entender que su amor por el control no ha desaparecido, sólo se ha rebautizado como empatía.
En el siglo XX, el autoritarismo se justificaba en nombre del orden. En el XXI, se justifica en nombre del bienestar. Pero la mecánica es idéntica: el individuo como incapaz y el poder como tutor. La vieja derecha te decía “obedece por el bien de la patria”; la nueva izquierda te dice “obedece por tu propio bien”.
Y ahí está la trampa. Porque cuando el Estado promete resolver cada problema y atender cada preocupación, ya no existe la libertad de tener problemas propios ni de ocuparte de tus asuntos. Todo se vuelve una cuestión pública, regulable, opinable por burócratas y comités.
El libertarismo no niega la solidaridad; niega la arrogancia de quienes creen que la solidaridad sólo puede administrarla el poder. Mientras la izquierda siga creyendo que cuidar equivale a mandar, seguirá teniendo un problema con el autoritarismo —y seguirá sin saberlo.
El autoritarismo de izquierda ya no lleva uniforme ni discursos militares. Se viste de tecnocracia, de política pública “basada en evidencia” y de narrativas morales que definen qué vidas son “dignas de protección” y cuáles son “un riesgo social”. Es el autoritarismo de los ministerios de la virtud, de los algoritmos éticos y las campañas “por el bien común”.
Lo más perverso es que no se percibe como autoritario, porque no se impone desde el miedo, sino desde la culpa. El ciudadano no es amenazado, sino infantilizado:
“Si no estás de acuerdo, es porque no entiendes.”
“Si te opones, es porque tienes privilegios.”
“Si dudas, eres parte del problema.”
La vieja coerción fue reemplazada por la pedagogía moral. Pero el resultado es el mismo: la erosión de la autonomía individual.
El progresismo actual cree que basta con eliminar las jerarquías formales para erradicar la dominación, sin darse cuenta de que la concentración del poder moral y administrativo en el Estado es la forma más sofisticada de jerarquía que existe. En su mundo, todo puede y debe ser gestionado: desde la economía hasta las emociones, desde la salud mental hasta el lenguaje.
Ahí donde el liberalismo clásico ve pluralidad, el progresismo ve desorden. Y donde el libertarismo ve responsabilidad personal, la izquierda ve abandono. Por eso, su “empoderamiento ciudadano” siempre acaba en más reglamentos, más subsidios, más permisos, más prohibiciones.
Pero hay algo más profundo: el autoritarismo de izquierda se alimenta de una necesidad emocional —la de sentirse bueno mediante el control de los demás. En lugar de confiar en la capacidad de las personas para coordinarse, crear y ayudarse sin coerción, el progresista necesita un sistema que lo absuelva de la incertidumbre moral.
Esa es la diferencia fundamental entre el libertario y el colectivista: el primero asume el costo de su libertad; el segundo lo traslada al prójimo, envuelto en un decreto.
El camino hacia una sociedad verdaderamente libre no pasa por un Estado más atento, sino por una ciudadanía menos dependiente. No necesitamos gobiernos que “atiendan todas las preocupaciones”, sino personas capaces de resolver las suyas sin pedir permiso.
Porque el autoritarismo no empieza en los cuarteles ni en los palacios, sino en la mente de quien, convencido de su bondad, cree tener derecho a dirigir la vida ajena.