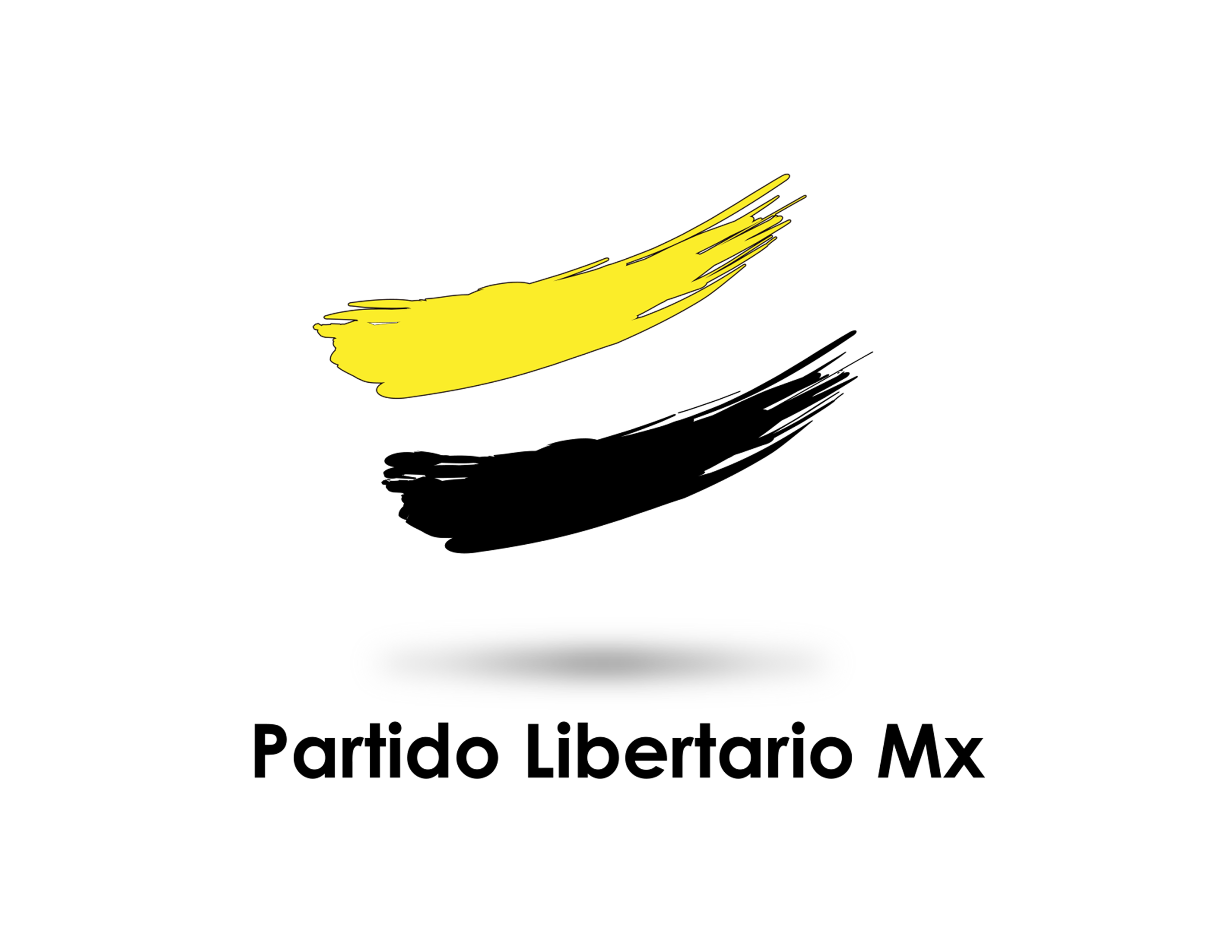Una de las trampas retóricas favoritas de cierto influencer sanpetrino que se viste lo mismo de cool comunista, que de empresario con consciencia social o lavador de caras de dictadores genocidas latinoamericanos: es la dialéctica del amo y el esclavo, formulada originalmente por Hegel.
La dialéctica hegeliana, en su versión marxista y posteriormente reciclada por el wokismo neo-gramsciano, se presenta como una herramienta analítica, pero en realidad es una trampa epistemológica. No es un método de análisis imparcial, sino un marco de lectura que fuerza toda relación humana a encajar en la narrativa de opresores y oprimidos. No necesita un correalto con la realidad, sino que crea la estructura de lectura obligatoria para encimarse a la realidad como un filtro. Así, la historia deja de ser un relato de evolución y cooperación y se convierte en un guion preestablecido donde el conflicto es la única constante.
Este esquema niega la posibilidad de cambio pacífico y gradual. Si todo es opresión, todo debe ser destruido.
Aquí es donde entra la pequeña fábula zen del jarrón: los alumnos se sientan frente a un hermoso jarrón y se les dice que resuelvan el “problema”. Al no encontrar problema alguno, uno de ellos, en un acto de supuesta iluminación, rompe el jarrón. Problema resuelto.
Esa es la trampa: definir algo como un problema es suficiente para justificar su destrucción. Y como la dialéctica marxista ya decidió que toda estructura es inherentemente opresiva, la única salida es la demolición total. No hay espacio para la negociación, la evolución ni la reforma: todo debe ser arrasado para dar paso a la utopía, que nunca llega.
El error de la opresión inmutable
Pero la realidad es terca y los cambios en las sociedades han demostrado que las dinámicas de explotación sí han sido desmontadas sin necesidad de una revolución violenta. Karl Popper lo entendió bien: los cambios efectivos son graduales y consensuados. El contractualismo y la democracia liberal han permitido resolver conflictos sin convertirlos en una guerra de aniquilación.
Ejemplos sobran: La abolición de la esclavitud en Reino Unido (1833) sin una guerra civil, sino un proceso legislativo que compensó a los dueños de esclavos y permitió la transición sin colapsar la economía; las reformas laborales en el capitalismo, desde jornadas de 16 horas hasta la regulación del trabajo infantil, el sistema evolucionó por presión sindical y acuerdos, no por la destrucción del mercado; el fin del apartheid en Sudáfrica, en lugar de una guerra civil, hubo acuerdos políticos y un proceso democrático liderado por Nelson Mandela; el avance de los derechos de la mujer, no se necesitó una revolución sangrienta, sino décadas de movilización pacífica y cambios legislativos progresivos.
Todos estos casos desmienten la idea de que las sociedades están atrapadas en un ciclo inquebrantable de dominación y conflicto o que el capitalismo engendra la semilla de su destrucción. No, no vivimos en una eterna lucha de clases donde la única salida es la guillotina.
La democracia como mecanismo de corrección de errores
Popper describió la democracia no como un sistema perfecto, sino como el mejor mecanismo para corregir errores sin derramamiento de sangre. La historia de la humanidad no es una secuencia de revoluciones, sino un proceso de adaptación, donde las estructuras que realmente oprimen pueden ser modificadas sin necesidad de arrasar con todo.
Las soluciones, insisto, nunca ideales, son consensos y contratos que reconocen las posturas de ventaja y desvetaja de los participanes (individual o colectivamente), su posible aportación a los resultados, analizan la posibilidad de pérdida ante escnearios continuación del status quo, su transformación o su destrucción parcial o total. Y apartir de todo esto y las coyunturas políticas sociales y económicas crean nuevos esquemas que incluyen las visiones de los involucrados en partes proporcionales a sus esferas de influencia en un nuevo equilibrio inestable.
El problema de la dialéctica revolucionaria es que rechaza esta posibilidad. Si el conflicto es la única constante, entonces cualquier concesión es una traición. Es por eso que, en los círculos ideológicos más radicales, cualquier reforma es vista como insuficiente. La exigencia no es mejorar el sistema, sino incendiarlo y esperar que del caos surja un mundo mejor.
No, no hay que romper el jarrón
El gran problema de la dialéctica marxista no es que critique las injusticias—algo necesario en toda sociedad—sino que su lógica solo permite una respuesta: la destrucción. No contempla la posibilidad de que un sistema pueda evolucionar o corregirse. Pero la historia nos muestra que sí es posible.
El cambio no viene de un acto catártico de violencia, sino de un proceso constante de negociación y mejora. Si entendemos esto, evitamos caer en la trampa de los falsos dilemas revolucionarios y podemos concentrarnos en las verdaderas reformas que hacen avanzar a la sociedad.
Porque cuando todo se convierte en un problema, lo que viene después es un activista con un librito en una mano y un martillo en la otra. Y la historia nos ha mostrado, una y otra vez, que estos martillazos no construyen nada: solo dejan ruinas.