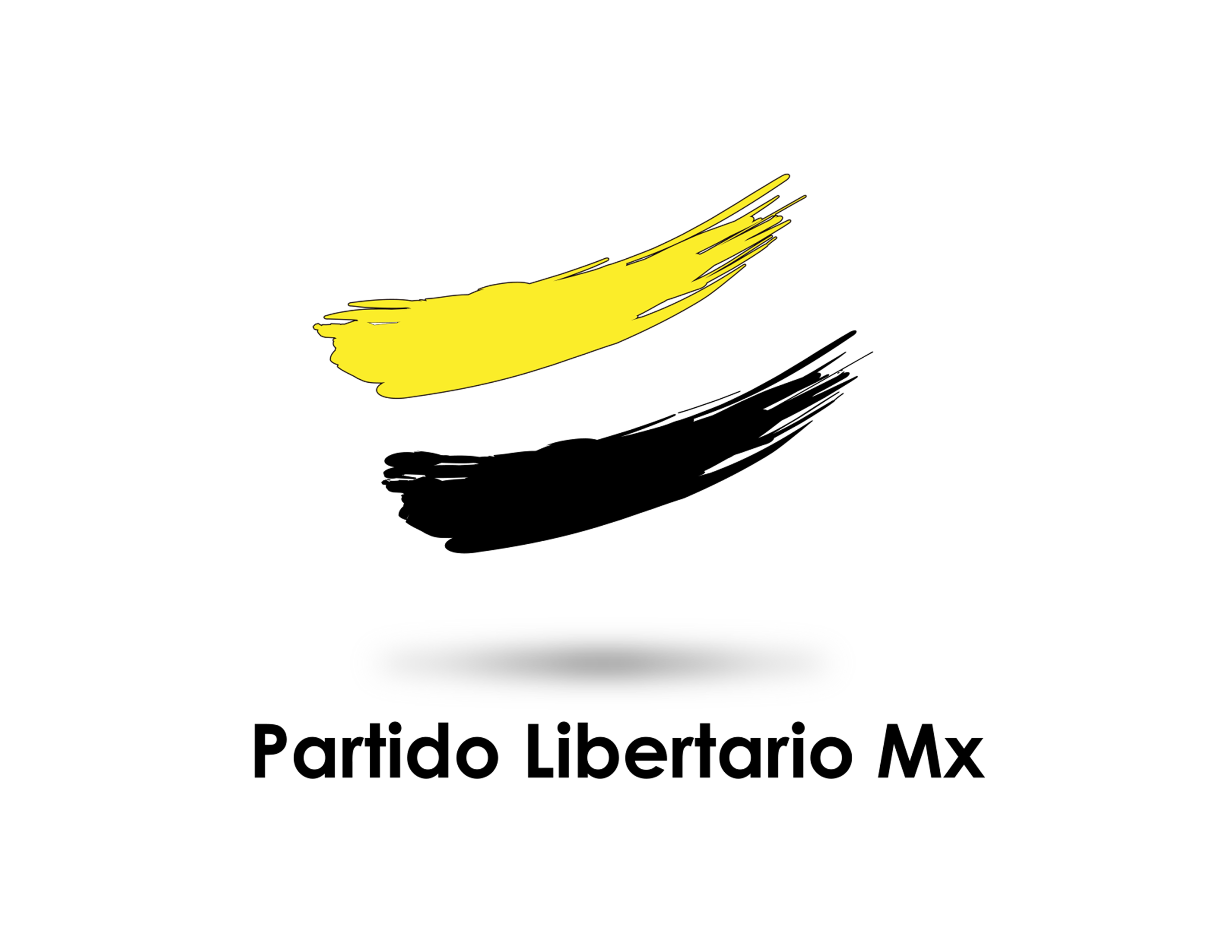¡Ah, los libertarios! Siempre con su cantaleta sobre el mercado, la libertad individual y los peligros del Estado.
Pero, ¿qué pasa cuando el mismísimo pueblo soberano demanda al Estado? Porque, seamos honestos, ¿no es el Estado simplemente un proveedor solicitado por las mayorías para dedicarse a la satisfacción de necesidades y elegido libremente por la sociedad? Seguridad, salud, educación… todo al alcance de un clic (o de un voto). Al fin y al cabo, si todos lo quieren, ¿no es eso una especie de contrato social? ¡Jaque mate, libertarios!
Bueno, no tan rápido.
La falacia del consenso
El supuesto “consenso social” que justifica al Estado es un mito digno de cualquier saga de fantasía. Nadie firmó ese contrato. Ni tú, ni yo. Pero al parecer, el hecho de que existas en un territorio implica tu aceptación automática. Si eso no es la definición de coerción elegante, no sé qué lo sea.
¿Los servicios que otorga el Estado se pueden equiparar a un bien de mercado? No. Dos razones: no puedes optar por no recibirlos (opt-out dicen los vecinos del norte) y tampoco se les asigna, ni se les puede asignar un precio competitivo de mercado. ¿Lo que hace el Estado es caro o es barato? ¿Cómo saberlo? Sabemos que duele pagar sus servicios, pero es imposible saber si el precio es correcto.
Si lo que el Estado hace realmente fuera un bien de mercado, podrías elegir proveedores, comparar precios o simplemente optar por no comprar. Pero no. El proveedor estatal es obligatorio. Como Netflix, pero con una suscripción perpetua, amenazas de cárcel si te das de baja y un sólo canal. Muy libre todo, ¿no?
Queremos todo… Pero que lo pague alguien más
La cosa se pone interesante cuando queremos ponerle precio a lo que el Estado hace lento y mal. Veamos. La gente “demanda” servicios del Estado, claro, pero con una condición: que los pague otro. Seguridad, sí. Educación, por supuesto. Infraestructura, cómo no. Pero, cuando se trata de costearlos, todos miran al vecino. La esperanza generalizada es que algún ente abstracto —”los ricos”, “el gobierno”, “la deuda mágica”— absorba el costo. ¡Impriman más puentes!
¿Resultado? Un modelo basado en la externalización de costos, donde el precio se diluye entre impuestos, deuda pública e inflación. Nada de precios transparentes ni competencia. Solo el dulce autoengaño de lo “gratis”. El Estado se vuelve así un buffet infinito donde nadie quiere pagar la cuenta, pero todos quieren repetir plato.
El Leviatán crece (y no, no es un accidente)
¿Y qué pasa cuando un ente tiene la capacidad de ofrecer servicios sin un mecanismo claro de precios y competencia? Exacto: crece. Cada crisis, cada demanda insatisfecha, se convierte en la excusa perfecta para ampliar su control. Tú quieres algo “gratis” y yo no tengo la vergüenza de engañarte con que puedo dártelo. Negocio redondo.
“Se necesita más regulación para proteger a la gente.” “Más subsidios para garantizar derechos.” “Más impuestos para financiar lo anterior.” Y así, el Estado se expande como un gas que llena cada espacio de la sociedad. Un Leviatán insaciable, disfrazado de benefactor, que se alimenta del miedo y la dependencia.
Pero no solo crece: reparte de forma desigual. Premia a los leales, castiga a los independientes. Los recursos no fluyen hacia donde son más productivos, sino hacia donde se obtienen más votos. ¿Justicia? Una palabra bonita para discursos.
Destrucción de recursos: el inevitable resultado económico
Finalmente, llegamos al desenlace económico inevitable. Sin precios reales ni competencia, el Estado se convierte en un administrador torpe y costoso. Redistribuye riqueza, sí, pero antes la destruye. Asigna recursos a proyectos inútiles, mantiene burocracias ineficientes y erosiona el capital productivo.
Al final, lo que comenzó como una aparente “demanda social” se revela como una maquinaria que devora recursos y concentra poder. El supuesto garante de la justicia se convierte en su principal obstáculo.
Jaque mate, pero al Estado
Así que no, queridos estatistas, no es un “jaque mate” a los libertarios. Es un jaque mate al mito del Estado benevolente. Un recordatorio de que, sin precios claros, sin responsabilidad directa y sin opción de rechazar al proveedor, el Estado no es el resultado del mercado, sino su negación.
El Leviatán sigue creciendo. Pero cada pieza que mueve lo acerca al jaque mate final: el colapso de su propia incoherencia.
¿Quién ríe ahora?