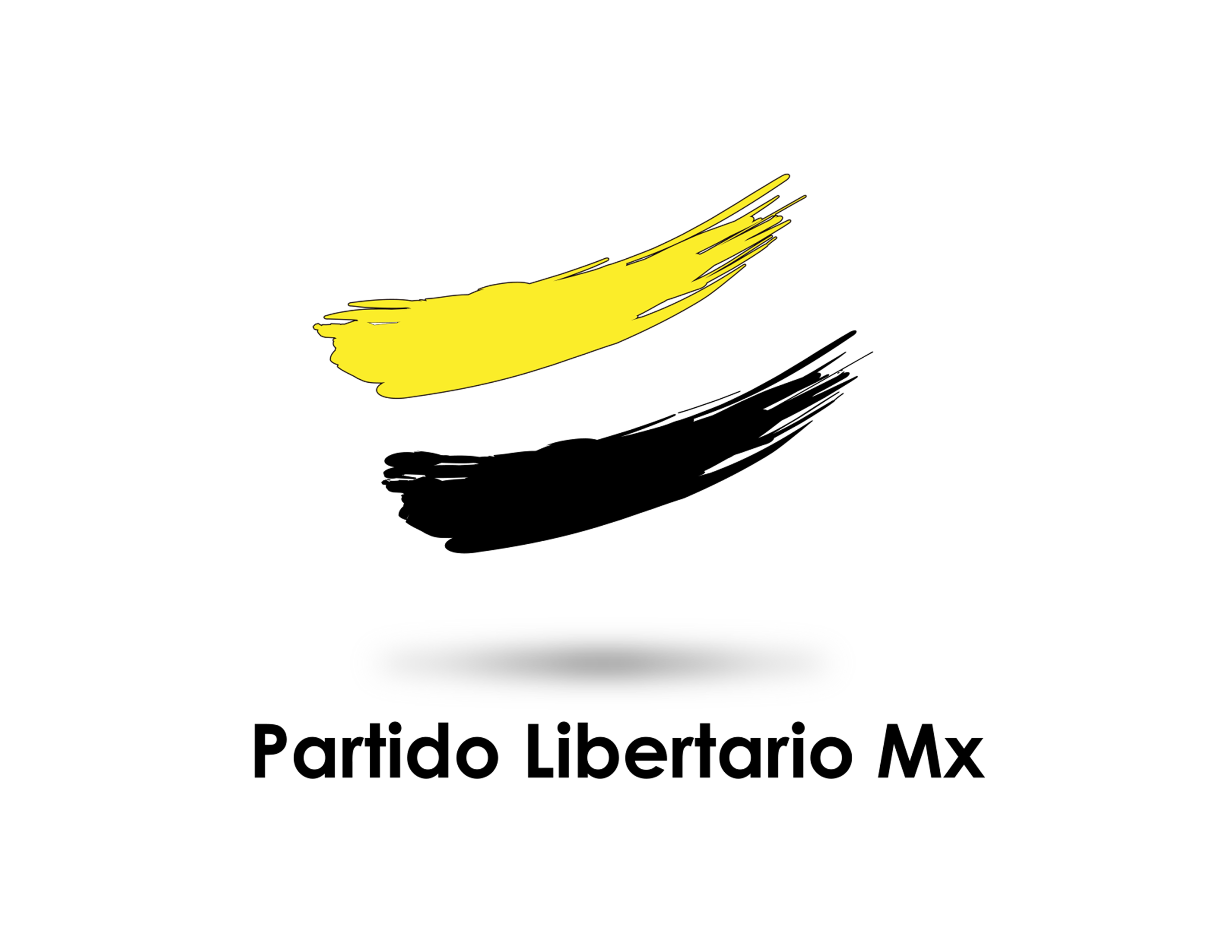Hay regímenes que mueren abrasados en las llamas revolucionarias y otros que se desmoronan, y ya. El obradorismo eligió la segunda opción. Su heredera, Claudia Sheinbaum, se enfrenta a la tarea más ingrata de la política: dar continuidad a un caudillo. No a un programa, no a un proyecto, sino a un personaje que convirtió la política en liturgia y la liturgia en administración pública.
Su papel recuerda inevitablemente a Nikita Jrushchov: el burócrata fiel que hereda un sistema hecho a imagen de un hombre, no de una institución. Como el soviético, Sheinbaum no llegó para romper, sino para “perfeccionar” lo existente. Pero cuando un régimen se sostiene en la fe del líder, cualquier intento de racionalizarlo suena a sacrilegio. Jrushchov lo aprendió al denunciar los crímenes de Stalin en su famoso Discurso Secreto; Sheinbaum lo vive cada mañana, cuando intenta justificar un país en ruinas sin pronunciar el nombre del responsable.
El problema no es sólo suyo. En los sistemas personalistas, el poder no se transfiere, siempre se evapora. López Obrador dejó un país construido sobre la autoridad de su palabra y la amenaza de su enojo, más precisamente, la capcidad de infringir dolor en lejanos y cercanos de acuerdo a sus veleidades. Cuando esa voz se apaga, el eco se convierte en ruido. Las tribus se pelean los despojos: los militares que se sienten dueños de la república, los narcos que firmaron pactos con la fe del caudillo, los nuevos ricos del huachicol, los “herederos naturales” del apellido López.
Nadie cree ya en el discurso, sólo en su propio botín. La música ya no suena, pero el baile de máscaras pretende seguir mientras se lucha tras las sonrisas fingidas.
Sheinbaum parece convencida de encarnar a una mujer de Estado. En su imaginario, es una mezcla de Angela Merkel, Michelle Bachelet y, si se deja soñar, Golda Meir. De Merkel toma la fe en la técnica, la idea vaga de que la ciencia y el método pueden ordenar el caos político. De Bachelet, el aura progresista, la promesa de una presidenta empática que gobierna con sensibilidad y justicia social. Y de Meir, el tono solemne, la mirada de quien se sabe parte de una historia más grande.
Pero todo eso ocurre en su cabeza. Merkel tenía instituciones, creía en ellas y ellas en Merkel; Bachelet tenía país; Meir tenía una guerra. Sheinbaum, tal parece, habita un templo en ruinas, una cosa más arqueológica que litúrgica, piedras y ecos. Juega a la estadista en un escenario hecho para el predicador. Lo suyo no es falta de fe, sino de contexto: cree estar gobernando Alemania cuando apenas administra el eco de un caudillo. Es la maestra sustituta rebasada ante una clase indomable.
Sheinbaum, en su propia realidad ideológica, parece creer. Cree en los asesores keynesianos que le prometen un milagro multiplicador sostenido en deuda de papel, en los generales que la tratan como alumna aplicada, en la ilusión de que un PowerPoint puede sustituir al carisma. Su tecnocracia llega tarde a una revolución que sólo se sostenía por la emoción. No genera temor, ni esperanza, ni siquiera odio. Sólo desdén y vacio de poder.
El obradorismo, sin su profeta, se derrite. Lo que alguna vez fue un credo popular se ha vuelto una sopa espesa de desconfianza, miedo y rencillas internas. Y mientras el país se hunde en su propia violencia, el Palacio Nacional suena a eco, no a poder.
Como Jrushchov, heredó un templo sin dios.
Como Yeltsin, será recordada por la implosión.
Pero, a diferencia de ambos, no parece entender que el derrumbe ya comenzó.