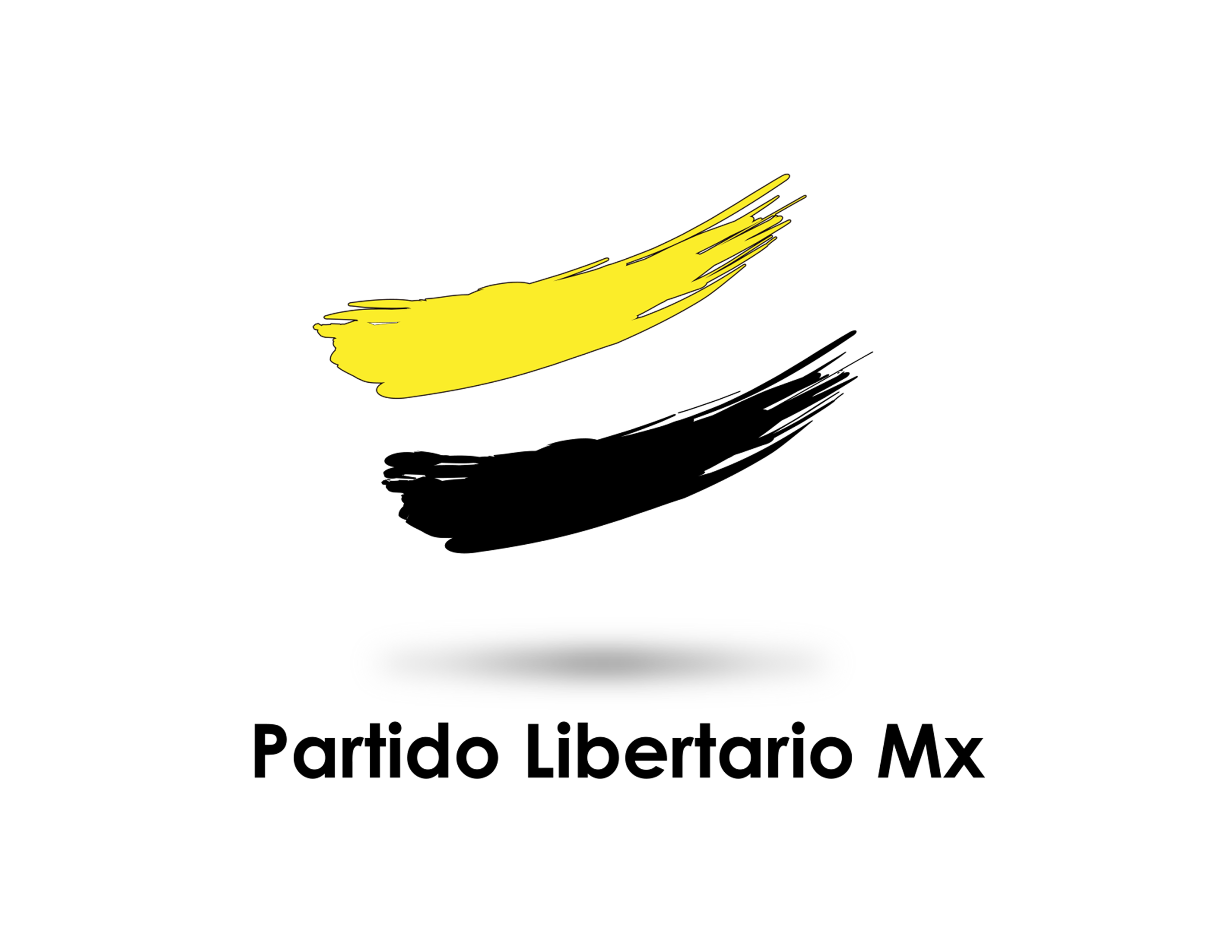Cuando Adam Smith escribió La Riqueza de las Naciones, no buscaba glorificar la riqueza, sino la libertad. Su visión era ética antes que contable: el progreso económico no provenía del privilegio ni de la planificación, sino de la acción de individuos libres, guiados por su propio juicio, su curiosidad y su deseo de mejorar su condición.
La prosperidad, decía Smith, era una consecuencia estadística de las virtudes personales: la frugalidad, la confianza, la cooperación. En otras palabras, no hay naciones prósperas sin ciudadanos moralmente autónomos.
Esa raíz filosófica —tan olvidada por los economistas modernos— resuena en el Nobel de Economía otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt. Su teoría del crecimiento endógeno es, en esencia, una vindicación contemporánea del liberalismo clásico: el progreso sostenido nace del flujo libre de ideas, de la innovación descentralizada, del conocimiento que brota desde abajo.
En lugar de atribuir el crecimiento a la acumulación de capital o a los mandatos del Estado, lo anclan en la iniciativa humana y en la cooperación espontánea entre ciencia, técnica y cultura.
El punto ciego del optimismo tecnológico
Pero algo se ha torcido en el camino.
El progreso, que en la visión de Smith dependía de la comprensión y la responsabilidad de millones de individuos, hoy parece brotar de máquinas que nadie entiende y corporaciones que nadie controla.
El optimismo tecnológico —esa fe moderna en que toda innovación es buena por naturaleza— ha sustituido la ética por la eficiencia. Las inteligencias artificiales, los algoritmos financieros y las redes neuronales cumplen ahora funciones que antes se atribuían al mercado: asignar recursos, predecir comportamientos, decidir prioridades.
Solo que lo hacen sin transparencia ni comprensión.
El conocimiento, que para Hayek era un tejido disperso entre millones de mentes, se ha encapsulado en laboratorios cerrados y cajas negras de silicio. Su resultado no es una expansión del saber, sino una dependencia invisible. Suponemos que la sofisticación equivale a sabiduría, cuando tal vez sea solo una forma más refinada de ignorancia colectiva.
Feudalismo cognitivo
De esa asimetría nace una nueva forma de desigualdad: el feudalismo cognitivo.
Pocos dueños concentran los medios de procesamiento; millones rentan poder de cómputo como antaño se rentaba la tierra. La vieja Ley de Moore se cumple, pero fuera de nuestras manos: los chips se afinan, las redes crecen, y sin embargo el ciudadano común se aleja cada vez más de entender —y mucho menos reproducir— los instrumentos que gobiernan su vida.
Nunca tuvimos tanto acceso a la tecnología ni tan poca soberanía sobre ella.
Sin conocimiento distribuido no hay libertad posible. Y cuando el saber se concentra, el mercado deja de ser un espacio de descubrimiento para convertirse en un régimen de servidumbre digital: dóciles, conectados y felices, pero incapaces de fabricar lo que usamos o de comprender lo que decide por nosotros.
Recuperar la raíz liberal del progreso
Recuperar la raíz liberal del progreso implica devolver el conocimiento a la esfera de la libertad individual.
Smith y los austríacos lo entendieron: el mercado no es una máquina, sino un proceso moral de descubrimiento. El empresario —figura tantas veces reducida a caricatura— cumple aquí un papel central: es el traductor entre la tecné y la episteme, entre el saber prescriptivo (cómo hacer) y el proposicional (por qué hacerlo).
Empuja los límites de lo posible, pero también alimenta a la ciencia con preguntas nuevas que surgen de la práctica.
Ese intercambio fecundo solo florece en una cultura basada en tres valores inseparables: libertad (autopercepción), soberanía (acción) y progreso (visión de futuro, patrimonio personal y social).
Sin ellos, la innovación se vuelve mera acumulación técnica sin sentido humano.
Las políticas industriales pueden simular crecimiento, pero nunca producirlo genuinamente. La verdadera riqueza de las naciones sigue dependiendo de lo mismo que en tiempos de Smith: personas libres, guiadas por valores que trascienden la rentabilidad inmediata y confían en el poder moral del intercambio voluntario.
Epílogo vonnegutiano
Kurt Vonnegut advertía, con su ironía amarga, que “solo porque algunos sepan matemáticas no significa que la humanidad merezca conquistar las estrellas”.
Hoy, rodeados de inteligencias artificiales que calculan mejor que nosotros, esa advertencia suena profética. Si el conocimiento se separa de la comprensión, y la eficiencia desplaza a la ética, corremos el riesgo de convertirnos en una civilización que avanza sin saber hacia dónde.
El espíritu que unía a Smith, a Hayek y ahora a los teóricos del crecimiento endógeno no fue la acumulación de poder, sino la confianza en la libertad humana como motor del conocimiento.
El desafío de nuestro tiempo no es conquistar nuevas estrellas, sino preservar la libertad que hace posible mirarlas con entendimiento.